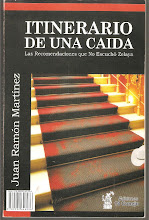|
| Torre del reloj del parque de Olanchito |
"No es que no hubiese diferencias y contradicciones. Económicas, políticas y sociales. Ni pequeños explotadores; ni míseros sirvientes En todas las sociedades del mundo los hay. Pero es obvio que, en comparación con lo que vemos ahora, Olanchito era una ciudad bastante igualitaria, — con un solo sector que podría considerarse con el lenguaje de ahora, marginal o excluido: los “mirriñaques”, dedicados, sin embargo, a la pesca artesanal individual; los peones de los hacendados, las empleadas domésticos y los “criados” de las familias pudientes (Rosendo Ochoa y Teófilo Cruz)–, y con pocos mecanismos de exclusión social, de forma estructuralmente deliberada.
Los últimos, fueron superados con la creación del Instituto Francisco J. Mejía (1943), lo que permitió el ascenso social y económico de los más pobres, con tal que tuvieran el deseo de salir adelante, cursando estudios en la más alta institución educativa de la ciudad. Y se formaran intelectualmente, porque para entonces, lo educativo, le disputaba el prestigio a lo típicamente económico. Y a lo político. Y por, supuesto, a la estratificación social, que operaba artificialmente, más por razones nostálgicas, necesidades de diversiones compartidas; o inventos sin fundamento.
Otra cosa que, llama la atención, en la época estudiada, es la proliferación de actividades económicas a que se dedicaban los vecinos de la entonces conocida ya como “ciudad cívica”. Todo el mundo trabajaba en algo. De forma que todos; o casi todos, tenían ingresos. Muy pocas personas eran desempleadas. Los que ejercían la mendicidad eran, desconocidos; o los que, por no tener una casa suya o de un allegado, terminaban durmiendo en la calle. Lo que todavía marcaba las diferencias muy sutiles de “clase” en la ciudad, era la frontera entre los grandes ganaderos y los más pequeños. Con la diferencia que, estos últimos, tenían casi siempre, otras actividades complementarias que, normalmente se relacionaban con el comercio, la pequeña industria, la enseñanza o el ejercicio de profesiones liberales como la medicina, el magisterio o el derecho, especialmente.
Esta frontera, permitía diferenciar a la “clase alta”, de la “clase media”. O lo que llamaba Ramón Amaya Amador, — en el ejercicio preliminar de sus tanteos para entender la realidad política – “los de primera, de los de segunda”. En 1946, propuso y logro – tal el grado de influencia que para entonces había logrado– que se organizara la “Segunda Clase” de Olanchito, cuyo primer presidente fue Lino E. Santos y la primera Tesorera Donatila Colindres Bardales.
La auto titulada “Primera Clase” hacia a finales de la década de los cuarenta, sus propias y exclusivas fiestas que, como es natural, eran muy reducidas numéricamente; y obligadamente, aburridas. En cambio, las fiestas de “Segunda Clase” eran numerosas, ruidosas musicalmente alegres, y divertidas.
Y, la otra fuente diferenciadora, era el acceso a los estudios, universitarios o no, en México, Estados Unidos, Tegucigalpa, el Zamorano o la Escuela Granja Demostrativa de Catacamas, que para entonces, mediante becas en el gobierno, había permitido nivelar a los hijos de los “más riquitos” – los de “Primera Clase” — de los que no lo eran tanto; o que pertenecían a la “Segunda Clase”. Posiblemente, la primera institución que abrió las puertas, para que los pobres e integrantes de la “segunda clase” de Olanchito pudieran estudiar en Tegucigalpa – en donde solo lo hacían los hijos de los más integrados con las fuerzas de poder de la capital, los que tenían más recursos; o los más agresivos que se iban por su cuenta – fue la que después se llamaron, las Fuerzas Armadas. Los mejores ejemplos fueron Alejandro Galo, Enrique Soto Cano, Pito López, Arnaldo Miranda, Omar Ramírez, Alberto Urcina, Eulalio Duran y Carlos Dubon, que ingresaron e hicieron carrera en la Fuerza Aérea, sin ser miembros, la mayoría de ellos, de las familias que hasta 1944, se llamaban de “primera” en la ciudad. (La excepción es, posiblemente, el piloto aviador Omar Ramírez, hijo de Mauricio Ramirez). Otros, hicieron carrera en la infantería como fue el caso de Amilcar Zelaya Rodriguez, el que más alta posición política, ha ocupado en toda la historia de la ciudad.
Pero lo más interesante de todo es que, como decíamos antes, todo el mundo tenía una ocupación definida. O varias, con las cuales, subvenían sus necesidades, participaban en diferentes estratos de la sociedad; y creaban algunos excedentes que capitalizados, le servían para alcanzar la cúspide de la pirámide social que estaba representada por la posesión de alguna propiedad ganadera mayor; o tener casa de alto. Carlos Martínez (*), ahora ingeniero civil retirado, hijo de un carretero de entonces (Tavo Soto) y nieto de un ganadero y residente en “casa de alto”, Félix Soto, nos ha proporcionado, con la diligencia de un Antonio R.Vallejo local, una descripción, con nombres y oficios, de esa pirámide local que describiremos a continuación. La clasificación por supuesto, es responsabilidad total del autor.
La clase alta, la primera, estaba integrada por los ganaderos de más alta tradición en la historia de la comunidad – que, además de los mencionados en un artículo anterior – eran entre otros, los siguientes: Norberto Quesada Soto, Sixto Quesada Soto, Juana Quesada Soto, Daniel Quesada, Andrés Alvarado, Felipe Ponce, Félix Soto, Prospero Bardales, Jacobo Puerto, Francisco Meléndez, Francisco Romero Lozano, Salomón Sosa, Tomas Ávila Ruiz, Claudio Orellana, Jacinto Sorto.
Como sub clase, miembros de la baja clase superior, hay que mencionar a los comerciantes de origen árabe y nacionales, que controlaban el comercio a gran escala, mediano nivel y bajo, con fuerza de crecimiento: Emilio Chahin, Nicolás Marzuca, Gregorio Marzuca, Carlos Hoch, Emilio Chahin, José y Victoria Chahin, Leonor Mahomar, Rafael Nasar, Nasry Mahomar, Serapio Bedeck, Nicolás Marzuca hijo, Camilo Nassar, Elena Yacaman, Jorge Bendeck, Salomón Busmail, Felipe Ponce, Alirio Ponce, Mauricio Ramírez, Rafael Ramos Rivera, Alfredo Ramos Rivera, Ramón Pineda, Arturo Rosales, Ángela Acosta, Arnulfo Fúnez, Francisco Nasser, Pio Carrasco, Tomas Bonilla, Jesus Villafranca y Nuncho Quezada;
los médicos y cirujanos: Pompilio Romero, Octavio Bennet, Tomas Ávila Ruiz, Raúl Madariaga, Marco Antonio Ponce, Marco Tulio Burgos, Francisco Murillo Escobar, Roberto Mejía Durón, Felipe Ponce, Saúl Ayala Ávila, Rafael Ruiz Leiva; los dentistas: Ramón Molina Pastor, Sixto Quezada Soto, Constantino Martínez, Marco A. Sosa, y el técnico dental Francisco Maradiaga;
los agrónomos: Manuel Dobles (Costa Rica), Coy Hum (Guatemala), Regino Quesada Ramírez, Roberto Salas Posas, Alfredo Murillo Galo, Luis Enrique Aguiluz, Roger Valerio, Antonio Bourdeth, Elfego Fernández, Rene Servellon, Marcelino Pineda, Angel Suazo, Osman Fajardo, Juan Solórzano, y Martin Matute;
los altos funcionarios de la Stándard residentes en Olanchito: Mauricio Ramírez, Francisco Núñez, Sergio Castro, Rafael Melara Mercadal;
los diputados al Congreso Nacional :Francisco G. Ramírez, Mauricio Ramírez y Francisco Murillo Soto; los alcaldes municipales: Francisco Murillo Soto, Felipe Ponce, Francisco R. Lozano, Dionicio Romero Narváez, Ramón Duran Hernández, Santos Reyes, Purificación Herrera, Roger Orellana Irías; los comandantes militares y de la Guardia Civil: Alfredo Galo, Faustino P. Calix, Salomón Sosa, Felix Velásquez, Camilo Mejía, Chito Cárcamo, Eligio Bautista, Cándido Amaya, Carlos Fortin, Arturo Rosales;
los directores del Instituto Francisco J. Mejía: Francisco Murillo Soto, Modesto Herrera Munguía, Julio C. Benites y Jesús Medina Nolasco; y los directores de las escuelas primarias de la ciudad: Alicia Ramos de Orellana, Francisco Murillo Soto, Rafael Núñez España, Manuel de Jesús Castro, y Renato Quesada;
las profesoras de la Escuela de Niñas José Cecilio del Valle: Alicia Ramos de Orellana, Gloria Quesada, Gloria de Lobo, Ondina Núñez, Celia Saravia de Fúnez, Raymunda Soto de Valerio, Mercedes Mesa, Olimpia Ramos, Thelma (Tita) Galdamez, Yolanda Quesada, Olivia Cartagena, Hilda Murillo, Elvia Murillo, Telma Murillo, Olga Teresa Reyes;
los profesores de la Escuela de Varones Modesto Chacón: Francisco Murillo Soto, José Antonio Rodríguez, Manuel Cabrera, Jesús Villafranca, Humberto Meléndez, Plutarco Meléndez, Carlos Saybe, Jesús Núñez España, Alejandro Lobo Calix, Cristelia Soto, Máximo Chandia, Tila Soto de Murillo, Antonio Murillo, Joaquín Reyes Figueroa, Donaciano Reyes Posas, Ramón Amaya Amador, Oscar Murillo, Candiano Lozano, Francisco Lozano, Juan Ramón Fúnez Herrera, Roberto Sorto, Salomón Sosa Enrique Bardales, Darío Meléndez, Teresa Soto, Cossete Morales Funes, Juan Ramón Martínez, Darío Meléndez, Adolfo Quesada Ramírez;
las secretarias comerciales Ángela Acosta, Blanca Nieves Márquez, Delmy Ruiz, Delma Posas Hernández, Marina Lanza, Liduvina Orellana, Judith Argueta, Eda Puerto, Aleyda Moya Soto, Elizabeth Nuñez, Remi Rosales Nuñez, Judith Caballero, Paula Posas, Etna Estrada, Mirian Posas, Margarita Posas, Irma Cruz, Amanda Cruz, Lilian Ramires, Telma Carcamo y Ana Almendarez;
y los jefes expedicionarios: Balbino Leiva, Florentino Gamoneda, Tulio Garín, Sabino Cartagena: pequeños industriales, dueños de curtiembres : Francisco G. Ramírez, Francisco Murillo Soto, Beto Quesada, Simeón Elencof, y Nuncho Quesada; de zapaterías y talabarterías con pincipios industriales, como era el caso de la del salvadoreño Ángel Orellana, Carlos Castro, Delio Lozano, Pedro Zelada (salvadoreño), Luis Zelada, Juan Delarca y Tico Araya; los transportistas,
dueños de automóviles: Purificación (Puno) Martínez, Jorge Farusca, Leónidas, Alfredo y Alberto Zuniga, Danilo Moya, Moncho Ramírez, Armin Quesada, Francisco Gonzales Baca, María Gómez, Alfredo Castro, Raúl Estrada, Toya Yacaman, Carlos Hoch, Luis Alonso Martínez, Alirio Martínez, Juan Ramón Ramírez, Francisco Nasser, José Lozano y Enrique Lozano ;
los carreteros Checho Núñez, Tavo Cano, César Castro (Camarada), Purificación Reyes (Capo), Margarito Suazo, Placido Almendarez, Ramón Fúnez y Fausto Cárcamo que eran propietarios de carretas tiradas por caballos; y los carreteros, dueños de carretas tiradas por bueyes: Purificación Reyes, Francisco Villagra, Antonio Meléndez, Tavo Soto, Donato Figueroa y Lucas Figueroa; y los dueños cultivos permanentes ( café ) Elías Serrano, caña de azúcar, Juan Rascof, naranjas, Marel Medina y plátano y chatas, Prospero Bardales y Francisco R, Lozano. Además,
formaban parte de la “baja clase alta” de la ciudad, los médicos Octavio Bennet, Pompilio Romero, Tomas Ávila Ruiz, Raúl Madariaga, Felipe Ponce, Roberto Mejía Duron, Raúl Ruiz Leiva y Saúl Ávila; los farmacéuticos: Alirio Ponce, Jaime Ramírez, Carlos Chavarría y Carmen de Ponce; los bacteriólogos: Salustio Hernández y Salatiel Quesada, los ingenieros; Juan Pablo Soto Sevilla, Elvin Ernesto Santos Lozano, Armodio Villafranca; los abogados: Isabel Núñez, José Ramírez Soto, Lucas Zelaya Lozano, Juan Ramón Calix, Efraín Ponce Tejeda, Epaminondas Quesada Ramírez, Florencio Puerto, Horacio Moya Posas, Orlando Lozano Martínez, Andrés Alvarado Puerto, Juan Roberto Murillo, Antonio Suazo, Ramón Ovidio Navarro, José María Carpintero, Pedro Antonio Urquia, Miguel Zepeda, Carlos Alberto Pineda Mesa, Roberto Martínez Agustinus y Ricardo León Castillo y los tinterillos Jesús Sandoval y Jesús Núñez.
Además formaban parte de esta sub clase los economistas: Cecilio Zelaya Lozano, Leonel Ramírez Soto, Luis Andino, Antonio Puerto, Francisco Núñez Narváez; los perito mercantiles y contadores públicos: Celedon Morales, Carlos Urcina Ramos, Camilo Nasser, Fernando Servellon, Linda Nasser, Sotero Miranda, Santiago Saybe Mejía, Moy Núñez Narváez, Olga Murillo, Rafael Melara hijo, Rely Santos Lozano, Adolfo Amaya, Aquilino Díaz, Francisco Fúnez Herrera, Francisco Bustillo, Virgilio Cruz, Juan María Zuniga, Luis Alonso Zuniga, Oscar Puerto, Roger Orellana Irías, Lisandro Hernán Cruz, Juvenal Flores y Zenen Romero
La clase media estaba integrada por los pequeños comerciantes: Francisco Santos Ramírez, Rita Rodríguez, Toñita Soto, Hermanas Zelaya, Donaciano Navarrete, Leandrita Moya, Efigenia Espinoza, Toñita Castejón, Jacinto Sorto, Angelita de Nasser, Sara Reyes, Victoriano Bardales Nuñez; dueños de bares y cantinas: Lino E Santos, Domingo Urbina, Fausto Castejón Rafael Martínez, Arturo Rosales, Mercedes Ponce, Ángela Acosta y Lalo Rueda;
sastres: Samuel Rodríguez, Fermín Saravia, Aníbal Saravia, Emiliano Caballero, Alejandro Herrera, Federico Berrios, Raúl López, Felipe López Hernández, Rafael Martínez, Enrique Figueroa, Edgardo Posas Castro, José Martínez Caballero,, Laureano Irías, Efraín Duarte, Flavio Núñez, Rufino Calix Sevilla, Mario Membreño, Rolando Agurcia, David Lozano, Víctor Manuel Troches, Octavio Lozano, Julio Calix, Daniel Calix, Chico Calix, Hernán Melara, Blas Melara, José Abel Melara, Reynaldo Melara, Luis Alonso Posas, Osvaldo Sosa, Melton Bardales y Jaime Pérez; costureras: Toñita Soto, Cristelia Soto Sevilla, Olimpia Bardales Colindres, Donatila Colindres Bardales Colindres, Julia Bardales Rivera, Eva Varela, Lolita Varela, Rubenia Cartagena, María Fúnez Herrera, Hilda Armijo, Cordelia Castro, Lola Moya, Mercedes Ramos, Carmencita de Lanza, Eda Sandoval, Mercedes Sandoval, Amparito Caballero, Arnulfa Cano Ruiz, María Mercedes Cano Ruiz, Antonieta Chávez, Nila Chávez, Elvia Tinoco y Efigenia Espinoza;
ebanistas y carpinteros: Manuel Sandoval, Arturo Sandoval, Raúl Sandoval, Alberto Paguada, Salomón Busmail, Ángel Calix Merlo, Gumercindo Santos, Carlos Santos, Armando Santos, Francisco Ruiz (Chicho Ruiz), Ramón Castro, Salvador Morales, José María Rajo y Tiburcio Carias, estos dos últimos constructores de edificios y viviendas; los hoteleros; Leónidas Zuniga, Max Starkman, Elena Yacaman, Purificación Martínez y Argentina Bardales de Alvarenga; los médicos naturistas o curanderos: Rodrigo Núñez, Ramón Fúnez y Francisco Guillen D; y los intelectuales Dionisio Romero Narváez, Ramón Amaya Amador, Juan Ramón Fúnez, Lisandro Quesada, José Abel Melara, Faustino Calix, Roger Orellana Irías, Aquilino Díaz, Carlos Urcina Ramos, Luis Enrique Aguiluz, Juan Fernando Ávila Posas, Pablo Magín Romero, Antonio Romero, Francisco Sánchez, Wilfredo Mayorga, Juan Ramón Martínez, Ibrahim Puerto Posas y Blanca Amalia Sánchez.
El proletariado con bienes, estaba representado por los albañiles; Ramón Rosa, Héctor Ruiz, Beto Ruiz, Julián Pérez, Juan Pérez, Ernesto Rodríguez, Julio Herrera, Céleo Herrera, Héctor Ruiz y Beto Ruiz; el escribiente y archivero municipal Salomón Moya, el impresor Pablo Magín Romero; las floristas Lola de Cano y Dolores Martínez de Romero; los destazadores: Rubén Gómez, Leónidas Ruiz, Margarito Suazo, Daniel Lozano, Francisco Chahin, Jorge Chahin. Enrique Saravia, Ramón Cano, Samuel Posas, Tulio Cacarraco, Simeón Baca, Francisco Martínez, Martin Martínez, Jorge Martínez, Manito Guillen, Marcos Quezada, Tavo Soto, Cayo Sosa, Alfredo Villagra, Fernando Reyes, Tomas Almendarez, Pedro Sorto, Jorge Poste, Placido Almendarez, Pedro Posas y Francisco Posas;
los músicos: Leónidas Ruiz Cano, Ismael Soto, José Martínez Caballero, Ramón Rosa, Luis Vargas, Rolando Agurcia, Plutarco Meléndez, Israel Flores, Antonio Espinal, José Estrada, Renán Núñez, Bill Oneill Santos, Carlos Inocente Urcina Ramos, Gilberto Zelaya, Jorge Burgos, Elfego Fernández, Antonio Burdeth, Héctor Núñez, Donaciano Reyes Posas, Israel Arteaga, Héctor Martínez, Juan Carmen Cruz Pery, Manuel López, Ángel Calix Merlo, Purificación Reyes,, Chico Reyes y en Sabanetas desde donde se desplazaban a la ciudad, Tío Gabo Cutinche y Chame, músicos de cuerdas. Al integrarse por parte de Lino Santos el Conjunto Lux, encargado de amenizar las fiestas semanales que se celebran en el salón del mismo nombre, llegan a la ciudad músicos que hacen grupo con los músicos locales: Alejandro Lincan, Arnulfo Martínez, Gustavo Kilter, Morris Thompson, Hermes Talavera ( el arreglista y el director del Conjunto Musical), Plutarco Meléndez, José Estrada y Edgardo Reyes (cantante);
los mecánicos con taller: Ciriaco Núñez, Raúl Núñez Gomes, Lupercio Núñez, Armin Quesada, Ricardo Núñez, Héctor Murillo, Adelmo Urbina Martínez (Memo Tubo) e Israel Arteaga; los carpinteros: Ángel Calix Merlo, Francisco Cano, Ángel Torres; los vendedores de lotería: Raúl Rivera, Ángel Espinoza, Carlos Chávez hijo, Abel Zelaya, Antonio Narváez Rosales, Rigoberto Quesada, Conrado Quesada, Juan Edilberto Cano, Virginia Vaquedano, Irma Reyes, Simón Fajardo, Rubén Zapata, Antonio Almendarez y Telesforo Zapata que vendía la Lotería Mayor y tenía una clientela más extendida, incluso fuera de la ciudad de Olanchito; relojeros: Gonzalo Tablada y Roy Frazer; herreros y reparadores de pistolas: Pedro y Juan Janania; los canillitas distribuidores de periódicos: Bill Santos, ( El Cronista) Raúl Murillo (El Día), Cruz Pery (El Semáforo); los lustrabotas (todos menores de edad): Evelio Guillen, Roger Guillen, Oscar Rosa, Puri Rosa, José Rascof y Jardel Quesada; y los vendedores de golosinas Virgilio Cárcamo, José Rascoff, Luis “Pipi” Garay, Filadelfo Lobo, Teresa Sorto, Cesar Castro (Camarada) que vendía las famosas “estrellitas” de hielo y miel de diversos colores. Y otros más, que hacían sus ventas en los campos bananeros cercanos.
Dar click en el titulo de la noticia para comentar con tu cuenta de Facebook,Twitter,ó e-mail..puedes usar los botones de abajo para compartir en las redes sociales... Tambien abajo de donde dice "Quizas tambien te interese" puedas dar click a un icon de un parlante donde dice "ESCUCHA ESTE POST" el cual te llevara a escuchar un archivo mp3